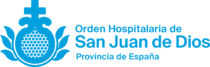Manuel Calvo Muñoz
Psicólogo y Director técnico. Residencia de Discapacidad Intelectual de Arroyomolinos. Complejo Asistencial Benito Menni. Ciempozuelos. Madrid
Un acercamiento a como hemos ido promoviendo en los contextos residenciales el ejercicio de la autonomía individual de las personas con discapacidad intelectual (d.i.) a las que atendemos, en línea con la normativa publicada, y reflexionando desde la ética sobre la importancia de un modelo de cuidados basado en valores.
Por tener una referencia compartida, cuando hablamos de discapacidad intelectual. ¿Qué significa? La definición oficial de la Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) recogida en la duodécima edición del manual “Discapacidad Intelectual: Definición, Diagnóstico, Clasificación y Sistemas de Apoyos” (2022) refiere que una persona tiene d.i. cuando tiene limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en habilidades adaptativas (habilidades conceptuales, habilidades sociales y habilidades prácticas). limitaciones que condicionan la capacidad de la persona para desenvolverse de manera independiente y efectiva en su entorno. Esta discapacidad se origina antes de los 22 años.

Las últimas definiciones han permitido quitarle peso al diagnóstico de la discapacidad y dar una mayor importancia a la clasificación en función de la intensidad de los apoyos y a cómo y en qué contexto se prestan cotidianamente, desde el respeto a las preferencias y a los derechos de las personas.
El desarrollo de estrategias y procesos que han ido otorgando mayor participación social a la persona con d.i. como la Planificación Centrada en la Persona, ha ido respaldado por el reconocimiento legal de los derechos individuales a través de la aprobación de normativas que han exigido el respeto a la autonomía y la dignidad de la persona, permitiéndoles así una mayor participación en la gestión de sus propios cuidados y necesidades. Por relevantes, destacaría:
- Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos y libertades de las personas con discapacidad (aprobada el 13 de diciembre de 2006 y ratificada por España el 3 de diciembre de 2007).
- En el marco de la adaptación legal a la Convención de las Naciones Unidas, 14 años después, se ha elaborado la nueva ley 8/2021 que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. En esta ley se establece el cambio de un sistema en el que predominaba la sustitución en la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y a sus preferencias, que, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones.
Partiendo de la definición, la vulnerabilidad de la persona con discapacidad intelectual pasa por reconocer que su autonomía disminuida las convierte en más frágiles, dependientes y con necesidad de cuidados y protección, en mayor medida aquellas situaciones extremas y con la autonomía muy anulada.
Sin los apoyos necesarios en la toma de decisiones, las personas con d.i. se ven más expuestas y por ello son más vulnerables a sufrir situaciones de abuso, maltrato o violencia. Vulnerables por su deficiencia relativa o absoluta en su capacidad decisoria y vulnerables también por las circunstancias de exclusión o estigmatización a las que se tienen que enfrentar.
Bajo estas circunstancias, también la ética nos insta a proteger su autonomía y su dignidad. Apelando a una ética del cuidado y de la responsabilidad, ha de existir una actitud de preocupación y compromiso afectivo con el otro teniendo en cuenta las circunstancias y opiniones de los implicados, para lo cual ha de utilizarse la deliberación como procedimiento para mejorar la toma de decisiones:
- Huyendo de antiguos valores compasivos (“pobrecito”) y paternalismo extremo.
- Preservando su dignidad (intimidad, privacidad, trato…) en todo su ciclo vital.
- Empoderando a las personas (escucharles, decidir, puedan opinar según su capacidad).
Las instituciones deben promover el debate ético y reflexionar continuamente sobre sus valores y su misión, introduciendo en la dinámica asistencial los comités de ética como parte fundamental de las políticas de calidad de los centros.
El respeto a la dignidad de la persona en el ámbito asistencial se basa en el respeto a unos principios fundamentales. En el año 2000, la Declaración de Barcelona, propone como principios bioéticos complementarios a los cuatro principios clásicos americanos, la integridad y la vulnerabilidad.
- Autonomía: El ser humano es autónomo y las personas con discapacidad tienen que tomar decisiones sobre su vida en sus hogares, lugares de trabajo y comunidades. Las personas con d.i. a menudo necesitan asistencia para tomar decisiones informadas y seguras.
- Vulnerabilidad: El ser humano es frágil en diferentes momentos de su ciclo vital (mayor dependencia en infancia y tercera edad). En situaciones de enfermedad, sufrimiento y limitación, esta fragilidad hace que no sea un ser absoluto y autosuficiente, sino limitado y dependiente.
- Integridad: La persona es una unidad, goza de una integridad (no sólo un conjunto de órganos). En el reconocimiento del otro, en la defensa de su dignidad, se afirma la propia virtud y la propia dignidad.
- No maleficencia: Evitar realizar intervenciones que estén contraindicadas. No hemos de hacer daño o provocar sufrimiento adicional con nuestras intervenciones. Proporcionalidad en los tratamientos o intervenciones y en la medida de lo posible contar con la opinión de la persona.
- Justicia: Supone maximizar los recursos disponibles para que lleguen al mayor número de personas. Igualdad en el acceso a los recursos disponibles y no discriminación o en todo caso a favor de los más necesitados.
La vulnerabilidad que padecen las personas con discapacidad no es solamente esencial o antropológica, propia de su limitación cognitiva. La vulnerabilidad social a la que se exponen tiene que ver con la idea de considerar que estas personas no son productivas o son inferiores al resto de la población, lo cual puede derivar en una actitud de rechazo e incomodidad. Muchas personas con discapacidad intelectual y sus familias se enfrentan a desafíos que puede limitar su acceso a recursos y oportunidades, aumentando su vulnerabilidad. Factores que incrementan la vulnerabilidad:
- Sociales: Los prejuicios y estereotipos negativos que generan discriminación y estigmatización.
- Económicos: Alta tasa de desempleo, trabajos no cualificados mal remunerados y mayor dependencia de la familia o de las instituciones.
- Educativos: Escasez de programas educativos inclusivos y adaptados y menores posibilidades de estimulación.
- Salud: Destacar el fenómeno del ensombrecimiento diagnóstico. Algunas enfermedades físicas y muchas mentales son interpretadas como parte de la DI lo que genera la existencia de enfermedades comunes o graves para las que no se recibe tratamiento, a la vez que se dan dificultades para acceder a los servicios de atención primaria y escasa participación en actividades de promoción de la salud.
- Legal: Falta de Representación Legal Adecuada. Adoptar las medidas pertinentes para proporcionarles el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Las personas con discapacidad intelectual pueden ser más susceptibles a abusos físicos, emocionales y sexuales debido a su menor capacidad para reconocer situaciones de riesgo, comunicar sus experiencias y defenderse.
Imaginémonos que vivimos en una Residencia y nos encontramos con este tipo de actitudes por parte de los profesionales:
“Imagina que las personas te toman por el brazo y te sacan a la calle sin decirte nunca donde te llevan,
Imagina que las personas están diciéndote siempre que hacer, pero nunca conversan contigo
Imagina que eres un adulto, pero todos se refieren a ti como a un niño
Imagina que a tu alrededor solo se está atento a las conductas i inapropiadas”
¿Qué harías?, probablemente nos molestaríamos, nos cabrearíamos y nos comportaríamos de manera inadecuada…como muchas de las personas que tienen discapacidad intelectual y que viven en residencias.
Ahora bien, si nos situamos del “lado” del profesional, cuando alguien no reacciona a nuestras indicaciones como “experto”, o se comporta de manera diferente a lo esperado, no es fácil confiar en sus capacidades y seguir respetando su intimidad, su privacidad o sus deseos, en definitiva, su autonomía. No es difícil, derivar, sin que obedezca a un deseo consciente de faltar al respeto, hacia un trato impersonal y a decidir por ellos. Lo contradictorio es que precisamente en esas circunstancias de mayor vulnerabilidad la responsabilidad de respetar y hacer respetar sus derechos recae enteramente en quienes conformamos su entorno, principalmente en sus familiares y en los profesionales.
Desde este planteamiento, las deliberaciones éticas cotidianas de la atención residencial se dan en ámbitos que tienen que ver con:
- La privacidad e intimidad. Uso de la información.
- Autodeterminación. Participación en la toma de decisiones.
- Personalización. Falta de equidad en la dispensación de cuidados.
- Normalización. Insistir en normalizar puede negar las limitaciones y exponerlo a la frustración.
- Relación con familias. Falta de asertividad para evitar conflictos o respuestas evasivas para evitar responsabilidades
- Manejo de los comportamientos perturbadores (libertad-seguridad). Retirada de derechos
- Actitudes-Aptitudes profesionales.
- La rigidez organizativa asistencial.
Cuando nos encontramos con estas situaciones en el ámbito residencial, en las que se reconocen claramente los conflictos, ¿Qué elementos deberíamos tener en cuenta?
- En primer lugar, es necesaria una ética de la organización con un modelo asistencial definido y claro de trabajo, con discursos coherentes para dirigirla y profesionales comprometidos que se sientan corresponsables de mejorar las condiciones de vida de la persona a la que prestan servicio y cuidados y no solo respondan en la aplicación de la norma y cumplir con los protocolos definidos técnicamente. La ética organizativa requiere: explicitar la forma de entender la hospitalidad hacia los residentes y sus familias, un código ético que especifique y ahonde en la práctica de los valores, y mantener foros de reflexión y discusión con todas las personas implicadas que avance en el desarrollo de las mejores prácticas.
No sólo ha de haber formación técnica, en habilidades técnicas (ya sabemos que no es suficiente con la buena voluntad), sino también en valores, conocer a quién ofrecemos el servicio y que trato le dispensamos y si la ética se trabaja con argumentos, es necesario mejorar las habilidades comunicativas: A tres niveles:
- Con las personas con Discapacidad del Desarrollo grave, discapacidad crónica severa, que es probable que continúe indefinidamente y afecta a tres o más áreas importantes de la vida y donde está afectada la comprensión, la expresión y el lenguaje.
- Con las familias de las personas atendidas
- Entre los propios profesionales (entre turnos y fines de semana: mismas directrices y actitudes). Continuidad asistencial que supone ver más allá del turno anterior de trabajo.
- Otro elemento a tener en cuenta es el modelo de relación con la familia, siendo esta en la mayoría de los casos la responsable del residente y a quien como profesionales debemos rendir cuentas del estado de la persona que han dejado a nuestro cargo.
- Escuchar e intentar respetar las peculiaridades en su forma de pensar, vivir y actuar (respecto al pluralismo)
- Consensuar la principales algunas actuaciones sobre su familiar.
- Clarificar expectativas de la organización y la familia
- Conocer cuál va a ser el nivel de implicación de los referentes familiares en las necesidades de la atención.
- Y el último elemento a considerar y no por ello menos importante, tiene que ver con el tipo de relación que mantenemos con la persona con discapacidad
- Humanizar los espacios que habita y tiempo que le dedicamos (especialmente si va a residir toda la vida o en trastornos de conducta). Espacios de confort que se diseñen pensando en y con los residentes.
- Mirada atenta a la comunicación no verbal. La persona con DI interacciona con su entorno, y encuentra la forma de manifestar placer, desagrado, satisfacción, cariño, malestar…. observar y conocerlo para comprenderlo. Hemos de averiguar lo que quiere decirnos con esa mirada o ese sonido. Sólo así podemos dar una respuesta adecuada a sus necesidades.
- La atención integral pasa por estar atentos a todas las necesidades, también aquellas que afectan a la sexualidad. La integralidad en este aspecto no implica incentivar una dimensión sexual, sino la tienen; pero no se ha de negar si aparece.
- El bienestar y la calidad en la atención a las personas con DI pasa por promover un trato personalizado (nombre, apellidos, historia, gustos, costumbres, etc.) y diferenciado dentro de lo posible.
- Personalizar el trato pasa por personalizar, aunque sea mínimamente los hábitos (ducha, alimentación, vestido, fotos familiares, etc.)
- Encontrar el equilibrio entre los recursos disponibles (eficiencia) y el trato personalizado, es el gran reto y obligación de los Centros dedicados a la atención a personas vulnerables, y además es el camino para la excelencia en los servicios que prestamos.
Como conclusión, disminuir la vulnerabilidad de las personas con d. i. en los ámbitos residenciales implica respetar su integridad, dignificar su dependencia y promover su autonomía, pero también implementar estrategias efectivas que promuevan su inclusión y protección en la sociedad, objetivos por los que también tenemos que luchar desde los recursos asistenciales.