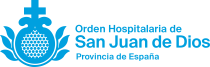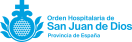Susana Queiroga
Socióloga (PhD, D, Sc). Instituto S. João de Deus. Lisboa (Portugal)
Este artículo propone una reflexión sobre la pastoral como espacio de mediación de la esperanza, especialmente en contextos de vulnerabilidad existencial, ya sea en el ámbito de la pastoral de la salud o de la pastoral social. Se enfatiza la idea de que la verdadera eficacia de la presencia pastoral no reside en la resolución externa de los problemas, sino en la capacidad de caminar junto a la persona asistida, participando en su proceso de reconstrucción y resignificación. Se argumenta que la pastoral, en este sentido, puede ofrecerse como motor de transformación, propiciando un espacio para convertir las experiencias de derrota en caminos de superación, mediante la confianza y la esperanza activa.
Palabras clave: Esperanza, pastoral, agente de pastoral.
This article proposes a reflection on pastoral care as a space for mediating hope, especially in contexts of existential vulnerability, whether in the field of health ministry or social ministry. It emphasises the idea that the true effectiveness of pastoral presence does not lie in the external resolution of problems, but in the ability to walk alongside the person being assisted, participating in their process of reconstruction and re-signification. It argues that pastoral care, in this sense, can offer itself as an impetus for transformation, providing a space for converting experiences of defeat into paths of overcoming, through trust and active hope.
Key words: Hope, pastoral care, pastoral workers.
«La esperanza es como echar el ancla a la otra orilla y agarrarse a la cuerda». Este pensamiento del Papa Francisco se expresa a través de una imagen muy impactante, sobre todo si tenemos en cuenta lo que está sucediendo en el mundo actual. El pensamiento nos ofrece una definición de la esperanza como una fuerza activa que nos impulsa hacia la promesa de alcanzar una situación mejor y, desde el punto de vista religioso, una esperanza que se alimenta de la asunción de la fe en la resurrección de Jesucristo, que a su vez nos da la idea de la transformación de la muerte (derrota) en victoria y nos da la confianza para afrontar los desafíos de la vida.
En un momento en que la Iglesia católica ha elegido el tema de la Esperanza para marcar este año jubilar, como respuesta a los desafíos que el pasado reciente ha planteado a la sociedad (la última pandemia, por ejemplo) y en un intento de restablecer confianza y renacimiento capaces de recuperar el sentido de la fraternidad, el mundo parece más dividido que nunca, sin saber cómo afrontar los problemas del cambio climático o de las migraciones, acosado por una multiplicación

de conflictos a todos los niveles y bajo todas las formas. Recuerda a una irracionalidad bélica que mi generación conoció a través de libros y testimonios, y a un oscurantismo flanqueado por muros como los que cayeron en Berlín en los años ochenta (me guío por mi propia memoria).
Más allá del marco más global, centrado en el tema de la salud y la pastoral social, la metáfora del ancla también servirá de base, fundamentalmente porque el acercamiento y la atención a las personas en situación de mayor vulnerabilidad no puede dejar de ser un momento impulsor, transformador y de apoyo. Por lo tanto, será importante analizar las diferentes dimensiones de la esperanza y comprender las distintas formas que adopta en función de las diferentes realidades que se presentan. Por último, el artículo destacará aspectos esenciales para quienes trabajan como asistentes espirituales y religiosos y capellanes, en adelante agentes de pastoral, en el contexto de la atención pastoral al estilo de San Juan de Dios.
06 | 01 Esperanza, sanación y salvación
Como señala Freire (1997), no debemos ser tan ingenuos como para creer que la esperanza por sí sola puede cambiar el mundo o nuestras circunstancias, pero prescindir de la esperanza como cualidad ética de luchar por algo mejor es negar un apoyo fundamental, o un ancla, por utilizar la metáfora inicial.
Para Ernst Bloch (1954-1959), el acto de esperar es atemporal, pero los objetos de la esperanza están delimitados en el tiempo. La esperanza trasciende el presente, pero se basa en toda la historia del individuo o de la comunidad. En el pensamiento de este filósofo, la esperanza es una potencia activa, presente en el ser humano, que le hace proyectarse en el futuro de tal modo que puede anticipar lo que aún no es, pero podría llegar a ser. Por otra parte, los objetos de la esperanza están delimitados en el tiempo porque se basan en tres tipos de posibilidad: posibilidad fáctica, que relaciona el estado actual de lo conocido y las condiciones existentes; posibilidad objetiva, que muestra lo que el objeto puede llegar a ser; posibilidad real, que implica el potencial de un objeto en proceso de transformación. De este modo, la esperanza deja de ser una abstracción vacía porque se basa en condiciones materiales y sociales concretas.
Tanto la esperanza como sus objetos pueden variar en función de la época, el lugar, el grupo social y el individuo: diferentes personas esperarán necesariamente cosas distintas. La perspectiva de Bloch contrasta con el concepto de angustia, que expresa la ausencia de posibilidades concretas. La angustia representará un colapso del sentido y significado de la vida ante la desesperanza por el futuro (Querido, 2005).
Cuando el contexto de la esperanza se sitúa entre la sanación y la salvación, el camino será necesariamente espiritual, ya que el individuo comienza a experimentar una realidad más allá de lo que realmente era la realidad hasta ese momento. Cuando el foco está en la búsqueda de la cura, toda la esperanza está puesta en la cura y menos en los cambios estructurales que la enfermedad puede traer, ya que la enfermedad puede hacer que la vida, como potencial creativo, termine, aunque la vida, en su sentido biofísico, continúe. El individuo asumirá, por tanto, una nueva circunstancia. Y asumir la nueva circunstancia conduce a dos comportamientos: receptividad y actividad.
En el primer comportamiento, la receptividad, la vida comienza a considerarse desde nuevas perspectivas, encontrando ayuda para conectar con los aspectos unitarios y relacionales de la realidad. Comienza a manifestar una visión completamente distinta del mundo, de los demás seres humanos y de la fuente última de la que surge la existencia.
En el segundo comportamiento, el de la actividad, el individuo parte de su nueva forma de ver el mundo, construyendo caminos creativos que reflejan mejor su conexión con el mundo. Establece nuevas distancias, si considera que lo que tenía hasta entonces puede conducirle a un peligro potencial, y nuevos enfoques. En otras palabras: ante una nueva circunstancia, como la experiencia de la enfermedad, el individuo buscará los ajustes necesarios en relación con un orden invisible, independientemente de que el resultado le garantice un lugar en la eternidad, ya que puede recurrir a otras vías para conseguirlo.
El cristianismo, por ejemplo, es en sí mismo un sistema de sanación que remite a la idea de salvación, cuya relación con lo divino está mediada por la figura de Cristo. Transmitir la figura de Cristo es, en todo caso, más que una promesa de sanación, una promesa de salvación porque, en sí misma, «es una forma particular de esperanza» (Fernandes, 2001: 24).
Cuando la medicina se divorció de su contexto sagrado, se introdujo a los individuos en el poder de la tecnología y la ciencia: el secularismo intelectual y el pluralismo social disminuyeron la confianza en una religión bíblica y en los supuestos materialistas que sustentaban la era de la medicina científica. Este divorcio ha levantado algunos de los flecos de cierta ortodoxia cultural: los sistemas metafísicos de sanación, al situarse entre la ciencia y la religión, han adquirido una capacidad para redescubrir diferentes poderes de sanación.
Por último, en este contexto es importante examinar los distintos significados de sanación. Uno más común (cure) está relacionado con la erradicación de una enfermedad concreta (disease), es decir, la expectativa de que en algún momento una enfermedad estará totalmente bajo control (Swinton, 2001). Otro aspecto, más profundo (healing), tratará de dar a la enfermedad (illness) un significado psicosocial con consecuencias directas en los problemas derivados de la enfermedad y el cuestionamiento del significado que la situación de enfermedad tiene para la vida cotidiana. Este segundo aspecto afecta a las estructuras de sentido y valores del individuo. Como tarea fundamentalmente espiritual, va más allá de los límites de la propia enfermedad y de su sanación (en el sentido común), es decir, más allá de la trascendencia. En este ámbito de la sanación, el individuo encontrará la fuerza que necesita para hacer frente a toda la experiencia de enfermedad por la que atraviesa en cada momento.
En consecuencia, el individuo se ve obligado a construir su propia identidad y su propio contexto, y en este sentido adopta una postura ambivalente ante la esperanza de salir airoso cuando atraviesa una situación de enfermedad. Esta ambivalencia se centra en la esperanza de sanación y en la esperanza de salvación. En cuanto a la esperanza de sanación, la evolución técnico-científica de la medicina permite al individuo crear la sensación de que todo es posible cuando se trata de una intervención médica. Por otra parte, cuando la curación no es posible, siempre queda la esperanza de la salvación, sobre todo para quienes están apegados a una experiencia religiosa concreta. En esta “competición” por mantener una existencia humana valiosa, todo contribuye a alejar al individuo de la finitud. Así, sanación y salvación son las dos caras de la moneda que es el sentimiento de esperanza.
06 | 02 La acción pastoral como motor de esperanza
La acción pastoral debe ser depositaria de esperanza para quienes acuden a ella y, entendida en su carácter relacional e intersubjetivo, es un campo privilegiado para la escucha, la acogida y la presencia significativa. Tanto en el ámbito de la pastoral de la salud como en el de la pastoral social, un principio importante será la idea de que todo agente de pastoral no trabaja para la persona a la que asiste, sino que su actitud debe ser la de trabajar con la persona a la que asiste. Desde esta perspectiva, la esperanza surge no como un ideal abstracto, sino como una realidad concreta, experimentada en el vínculo que se establece y en la corresponsabilidad del cuidado. Por lo tanto, no tengo que hacer un plan de intervención individual, sino ser partícipe de este plan, que pertenece a las personas atendidas. Esta es la única fuente de esperanza, como vimos en el punto anterior.
De este modo, sólo puede haber acción interdisciplinar, ya sea en contextos sanitarios o sociales, si las aspiraciones, los objetivos y el “locus” de la esperanza son los de las personas que utilizan nuestros servicios. Los profesionales de la salud, incluidos los agentes de pastoral, no son más que facilitadores o, si queremos utilizar la metáfora inicial, hilos entrelazados que componen la cuerda a la que se aferran quienes buscan esperanza.
La esperanza, cuando se aborda en un contexto pastoral dinámico, no puede reducirse a un sentimiento vago o a una expectativa pasiva. Es una fuerza que se actualiza en las relaciones y se consolida como posibilidad real de cambio. Surge de la escucha que legitima el dolor, de la presencia que sostiene la vulnerabilidad y de la confianza que se construye en la reciprocidad. La pastoral funciona así como un espacio de encuentro[1] y de movilización interior, que permite a las personas ayudadas reconocer sus propias capacidades y construir esperanzas realistas.
La presencia pastoral es, por tanto, un contexto transformador que no pretende eliminar el sufrimiento, aunque a veces se caiga en la tentación de hacerlo mediante frases o prejuicios derivados de la naturaleza humana del cuidador. Como lugar de transformación, se ocupa de crear las condiciones para que el sufrimiento pueda tratarse mediante una escucha empática y una presencia respetuosa. En un contexto ideal, el agente de pastoral contribuye a la resignificación del dolor, permitiendo que se integre en el proceso de crecimiento y maduración personal, haciendo de la circunstancia del cuidador, ya sea enfermedad o necesidad social, un punto de inflexión y no un punto final.
Si queremos encuadrar estos fundamentos en la figura de san Juan de Dios y su estilo de atención, sabremos que es necesario desarrollar una pastoral que «toque» al hombre: una pastoral que ha de inspirarse en la manera en que Jesús supo acompañar y “tocar” a los discípulos de Emaús en el camino hacia el conocimiento y hacia la vida. Sabrá crear posibilidades para entrar en contacto con la fe a beneficio de quienes están en su búsqueda: basada en el respeto por la libertad del hombre, estará presente al lado del hombre sin condicionarlo, aceptará caminos autónomos, sabrá asimismo moverse por caminos transversales, seguirá al hombre, lo irá a buscar en su realidad existencial y experiencial, ofreciéndole puntos de orientación» (OHSJD, 2012, p.23).
Al participar en los itinerarios de la persona asistida, el agente de pastoral refuerza la autonomía y la dignidad de quien sufre. El simple hecho de ser acompañado ya es un factor de protección psicológica y espiritual, que aumenta la resiliencia y la voluntad de afrontar sus circunstancias. En este contexto, la confianza emerge como un pilar central: confianza en la otra persona que les acompaña, pero también en su propio potencial de recuperación. El agente de pastoral se convierte así en un facilitador de procesos más que en su protagonista. La pastoral, cuando se vive desde la escucha comprometida y la coautoría del cuidado, se convierte en una red de apoyo: una “cuerda” formada por hilos entrelazados, como sugiere la metáfora inicial. Cada hilo representa la aportación de distintos profesionales y voluntarios, todos articulados en torno a un mismo eje: la promoción de la esperanza como motor de vida. Esta esperanza, compartida y sostenida colectivamente, tiene el potencial de impulsar a las personas a transformar su realidad, superar las dificultades y ganar confianza, incluso cuando están marcadas por el dolor o la pérdida.
06 | 03 Reflexiones finales
Volviendo al principio, la Iglesia ha elegido vivir este año jubilar bajo la égida de la esperanza. Por tanto, es una oportunidad para que todos los cristianos actúen especialmente en contextos de dolor y sufrimiento, viviendo la esperanza como una virtud activa y no como una expectativa pasiva de que las cosas mejorarán. Sobre todo, es una oportunidad para ser luz en contextos de oscuridad, ya sean globales o particulares, en las personas más pobres y vulnerables. Esta es nuestra mejor baza: formar parte de un «hospital de campaña», un lugar donde la gente pueda encontrar consuelo, perdón y una renovación de la esperanza. Y el año jubilar nos invita a ello porque es un tiempo de gracia y de renovación espiritual, porque es una oportunidad para abrir los corazones a la esperanza, superando el desánimo y la desesperanza. Esta es nuestra misión, esta es la misión de la Iglesia: mensajera y constructora de Esperanza.