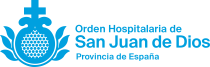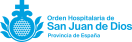Begoña Moreno Guinea
Psicóloga. Profesional SAER. Coordinadora Departamento Espiritualidad San Juan de Dios España
El artículo reflexiona sobre el acompañamiento espiritual como fuente generadora de esperanza, tomando como inspiración la parábola del Buen Samaritano y la espiritualidad de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
A través de la figura del Samaritano, se plantea un modelo de cuidado integral basado en la compasión activa, la cercanía y la atención a la vulnerabilidad humana. Se subraya que el acompañamiento espiritual no consiste en ofrecer soluciones inmediatas, sino en sostener con presencia, empatía y apertura trascendente a quien sufre. Desde una perspectiva teológica, filosófica y ética, se reconoce la vulnerabilidad como condición universal y lugar de encuentro con el otro y con Dios, donde surge la esperanza como resistencia frente a la desesperanza.
El artículo aborda la “ética del encuentro”, inspirada en autores como Lévinas, Ricoeur, Torralba y Frankl, destacando la centralidad del rostro del otro y la responsabilidad de responder con cuidado y amor gratuito. En conclusión, el acompañamiento espiritual es presentado como un acto radical de hospitalidad y misericordia que transforma el sufrimiento en espacio de dignificación y genera un horizonte de esperanza para la vida personal y comunitaria.
Palabras clave: Acompañamiento espiritual, Esperanza, Vulnerabilidad humana, Buen Samaritano, Dignidad humana
This article reflects on spiritual accompaniment as a source of hope, taking inspiration from the Parable of the Good Samaritan and the spirituality of the Hospitaller Order of St. John of God.
Through the figure of the Samaritan, it presents a model of holistic care grounded in active compassion, closeness, and attention to human vulnerability. Spiritual accompaniment is not about offering immediate solutions but about sustaining those who suffer with presence, empathy, and openness to transcendence. From a theological, philosophical, and ethical perspective, vulnerability is recognized as a universal condition and a place of encounter with others and with God, where hope arises as resistance against despair.
The article discusses the “ethics of encounter,” drawing on thinkers such as Lévinas, Ricoeur, Torralba, and Frankl, emphasizing the centrality of the other’s face and the responsibility to respond with care and unconditional love. In conclusion, spiritual accompaniment is presented as a radical act of hospitality and mercy that transforms suffering into a space of dignity and generates a horizon of hope for both personal and community life.
Key words: Spiritual accompaniment, Hope, Human vulnerability, Good Samaritan, Human dignity
La parábola del Buen Samaritano (Lc 10, 25-37) es un ejemplo claro de la acción pastoral. Un modelo de atención al vulnerable, que, además, para todos los que formamos parte de la Orden Hospitalaria, se convierte en lectura evangélica inspiradora para nuestro día a día. La parábola del Buen Samaritano y la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios están profundamente unidas en su espíritu, misión y práctica concreta del amor al prójimo. Esta relación no es solo simbólica, sino estructural: la vida y obra de san Juan de Dios se inspiraron directamente en esta enseñanza de Jesús, convirtiendo la parábola en modelo viviente de hospitalidad, compasión y esperanza para los más vulnerables. Un modelo claro de acompañamiento que sana y salva.
En la parábola, vemos cómo el samaritano no pasa de largo como el sacerdote o el levita; él se detiene, se acerca y se involucra en la vida de una persona herida y abandonada. Y, además, al subrayar su condición de samaritano, lo coloca, según la consideración de la época, como una persona extranjera y despreciada por los

judíos. Pero, él se detiene, se compadece y actúa: cura sus heridas, lo lleva a una posada, paga su cuidado y promete volver. Aquí podemos apreciar un fuerte contenido ético y universal.
El Samaritano cura las heridas, pone al herido sobre su montura, lo lleva a una posada y se compromete con su recuperación. El acompañante espiritual hace lo mismo: cuida, sostiene, y permanece, aun cuando no puede (ni debe) ofrecer soluciones concretas ni inmediatas. Su presencia es una forma visible de misericordia encarnada.
Jesús rompe las barreras culturales al presentar a un samaritano como el verdadero ejemplo se seguimiento evangélico. Esto nos desafía a ampliar nuestra mirada: acompañar y generar esperanza no puede quedar limitado a los “nuestros”, sino que debe incluir a todo ser humano que sufre, sin importar su origen, religión o condición.
Esta historia muestra que el amor verdadero, la fraternidad verdadera, trasciende barreras sociales, culturales y religiosas. No se basa en palabras o estatus, sino en la acción concreta que surge de la compasión activa. El samaritano es el modelo del que ve, se conmueve y actúa.
Esto es esencialmente lo que hace el acompañamiento espiritual: no es un acto superficial ni distante, no es estar cerca del que siente, piensa, cree o vive como uno mismo; sino que es una disposición interior de «hacerse prójimo», estar presente con empatía ante el dolor del otro. Sea quien sea.
07 | 01 La esperanza como fruto del amor concreto
El herido al borde del camino representa a todas las personas vulnerables, marginadas o quebradas por la vida. En su situación, fácilmente podría hundirse en la desesperanza. Pero la acción del Samaritano reaviva el sentimiento de esperanza: alguien lo ha visto, se ha conmovido, ha detenido su propio rumbo y ha actuado por amor. El herido se ha convertido, al menos durante un tiempo, en protagonista de la vida del otro.
Este gesto no solo salva físicamente, atiende sus heridas físicas, las visibles, sino que ese encuentro restaura su dignidad y su confianza en los demás y en el futuro. Y es que, sin ningún atisbo de duda, la presencia de otra persona compasiva, con una mirada centrada en las necesidades de esa persona sufriente, genera esperanza porque hace visible que no estamos solos, que somos valiosos. Que la vida frágil y quebrada tiene sentido para otros, incluso cuando la persona que sufre lo ha perdido. En este sentido, la esperanza brota del encuentro auténtico con el otro, del saberse mirado con amor, no con juicio ni indiferencia.
El acompañamiento espiritual, al estilo del Buen Samaritano, no espera nada a cambio. Es gratuito, compasivo y transformador, y revela un horizonte esperanzador que trasciende las heridas del presente.
07 | 02 La acción pastoral como motor de esperanza
Siempre, ante esta parábola nos centramos en las características del Samaritano. Hagamos ahora una reflexión centrada en el herido. En la persona vulnerable.
La vulnerabilidad humana es una condición universal e ineludible. Todos los seres humanos, sin excepción, somos frágiles, limitados, necesitados. Nacemos dependientes y a lo largo de la vida enfrentamos pérdidas, enfermedades, fracasos, incertidumbres y, finalmente, la muerte. Esta fragilidad existencial no es un defecto, sino una característica fundamental de nuestra humanidad.
Lejos de ser una condena, puede convertirse en una puerta hacia la esperanza cuando es asumida con verdad, acompañamiento y apertura trascendente.
Aceptar la vulnerabilidad es camino para la autenticidad y el pleno desarrollo personal.
La cultura actual promueve con frecuencia una imagen del ser humano autosuficiente, fuerte, productivo, inquebrantable. Esta visión impide reconocer la verdad profunda de nuestra existencia: somos vulnerables y dependemos de los otros. Como señala el filósofo francés Paul Ricoeur en su obra Sí mismo como otro, solo cuando aceptamos nuestra fragilidad nos volvemos verdaderamente humanos, capaces de compasión, de solidaridad y de apertura al Otro (con mayúscula y minúscula).
Aceptar la propia vulnerabilidad no significa resignarse ni victimizarse, sino reconocer con humildad que necesitamos del otro y que no tenemos el control absoluto. Esta aceptación es el primer paso hacia una esperanza auténtica, porque nos permite abrirnos a recibir ayuda, consuelo y encontrar sentido y propósito vital.
La vulnerabilidad también nos une. Es en la experiencia del sufrimiento, del dolor compartido, donde muchas veces nacen los vínculos más profundos. En este sentido, la vulnerabilidad se convierte en un terreno fértil para la empatía, la solidaridad y el encuentro. Cuando alguien acompaña a otro en su fragilidad —como el Buen Samaritano— no lo hace desde una superioridad, sino desde la conciencia de que también él es vulnerable. Del convencimiento de que todos en algún momento de nuestra vida (o en muchos momentos) vamos a ser conscientes de manera plena de esa vulnerabilidad y del que el sufrimiento está presente en la humanidad. Podemos pensar que esa experiencia de encuentro, o ese deseo de encuentro con el otro, es una característica auténticamente humana: “Hay dentro de cada uno de nosotros un potencial de bondad más allá de nuestra imaginación; por dar que no busca recompensa; por escuchar sin juzgar; por amar incondicionalmente” (Elisabeth Kubler-Ross)[1].
En un mundo marcado por la desigualdad, la soledad y el sufrimiento, las personas se encuentran con demasiada frecuencia en situaciones donde la esperanza se desvanece—ya sea por motivos económicos, sociales, físicos o psicológicos—. Ante esta realidad, el acompañamiento espiritual emerge como una praxis profundamente humana y trascendente, capaz de encender una luz en medio de la oscuridad. Más allá del mero consuelo emocional, este acompañamiento se convierte en un acto ético, teológico y filosófico que afirma la dignidad, renueva el sentido de la vida y ofrece un horizonte de esperanza.
El encuentro, definido como un lugar seguro entre una persona que sufre y otro dispuesto a ser consuelo, no sólo ayuda material o técnica, se convierte también indudablemente en un lugar teológico desde el cual Dios habla y actúa.
La teóloga Dorothee Sölle[2] afirma que la compasión que aparece en este contexto de encuentro, no es un acto de poder o sino de comunión: es el momento en que dos fragilidades se encuentran y se abrazan. Esta comunión genera esperanza, porque rompe el aislamiento del sufrimiento y nos recuerda que no estamos solos. Desde la teología cristiana, la vulnerabilidad no es solo una condición humana, sino también un lugar donde Dios se revela y actúa. En la encarnación de Cristo —Dios hecho hombre— se manifiesta un misterio profundamente transformador: Dios no se mantuvo al margen de la fragilidad humana, sino que la asumió plenamente. Jesús nace en la pobreza, sufre el rechazo, llora ante la muerte de un amigo, y muere en la cruz. Su vulnerabilidad es real y radical.
Por ello, la fe cristiana no es ajena al sufrimiento, sino que lo abraza y lo transfigura. En la cruz, el mayor signo de sufrimiento, se revela también el mayor acto de amor y de esperanza.
Las personas vulnerables —enfermos, ancianos, pobres, migrantes, víctimas de violencia, presos— experimentan una pérdida de sentido y de esperanza. Pero cuando se sienten presentes, acompañadas y valoradas, algo cambia profundamente. La esperanza no brota de la negación del dolor, sino del amor que lo abraza y lo dignifica.
Aquí es donde el acompañamiento espiritual cobra su mayor valor: cuando alguien se acerca con respeto y compasión a la herida del otro, le recuerda que su vida sigue teniendo valor, que no ha sido olvidado, y que el dolor no tiene la última palabra. En esa herida, vivida con y desde el acompañamiento, surge la esperanza.
Francesc Torralba, cuando analiza el valor de la esperanza lo expresa así: “La esperanza no es una anestesia ante el sufrimiento, sino una forma de interpretarlo desde la promesa de un bien futuro, desde la confianza en que algo puede cambiar, en que alguien está conmigo”[3].
Para Torralba, la esperanza no es un lujo ni un simple estado emocional, sino una necesidad vital. El ser humano necesita tener una dirección, un horizonte hacia el cual orientarse. Sin esperanza, la existencia se vacía de sentido y cae en la desesperación. En sus palabras: «La esperanza es el motor que impulsa a seguir adelante incluso en las condiciones más adversas.»
La esperanza, en su dimensión más profunda, es una forma de resistencia. No es ingenuidad ni evasión, sino la afirmación de que la vida tiene sentido incluso en el dolor. Para Viktor Frankl, psiquiatra y sobreviviente del Holocausto, “quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo”[4]. El acompañamiento espiritual ayuda precisamente a descubrir ese “porqué”, renovando el sentido existencial que permite resistir y transformar la adversidad.
El sufrimiento, cuando es acompañado y asumido con sentido, puede abrirnos a nuevas relaciones, a una fe más profunda, si cabe; a un compromiso más genuino con los demás. Las heridas no desaparecen, pero pueden convertirse en fuentes de sabiduría, de compasión y de acción solidaria.
El acompañamiento espiritual consiste en caminar junto a otra persona en su proceso de búsqueda de sentido. No se trata de dirigir ni de imponer una verdad, sino de estar presente con humildad, respeto y apertura. Gabriel Marcel afirmaba que la esperanza es “la disponibilidad del alma para lo inesperado”[5]. El acompañamiento espiritual, entonces, es una invitación a abrirse al misterio, a no cerrarse ante la desesperanza, y a descubrir que aún en las situaciones más oscuras, algo nuevo puede nacer. No niega la realidad del mal o del dolor, sino que ayuda a trascenderlo sin caer en el nihilismo.
Ese es el sentido que inspira la “ética del encuentro”. Una propuesta que nace del reconocimiento profundo de la dignidad del otro como otro, y se traduce en una forma de estar en el mundo basada en el respeto, la empatía y la apertura. No se trata solo de una norma moral, sino de una actitud existencial que transforma nuestra manera de relacionarnos.
07 | 03 Ética del encuentro: necesidad moral y vital
Uno de los autores que ha desarrollado esta idea es Emmanuel Lévinas, quien afirmó que el rostro del otro —especialmente el rostro del que sufre— nos interpela. No pide permiso para hablarnos: nos reclama responsabilidad. En ese rostro humano, herido o vulnerable, se revela una presencia que no se puede reducir ni ignorar. De la misma manera interpela el rostro de quien mira y quiere ayudar.
La ética del encuentro, entonces, comienza, como se ha mencionado, antes que cualquier sistema moral: surge en el instante en que reconocemos que el otro no es un objeto, ni un obstáculo, ni una utilidad, sino un ser humano irrepetible y digno de cuidado.
El encuentro ético exige una salida del ego, una apertura al otro que implica escucha, disponibilidad y renuncia al control. En un mundo cada vez más fragmentado y marcado por la prisa, el miedo o la indiferencia, esta ética nos invita a detenernos, mirar, acercarnos. Como en la parábola que inspira este texto: el encuentro no fue planificado: fue una interrupción, una llamada no prevista que lo transformó.
En esta lógica, la ética no es simplemente «hacer el bien», sino dejarse tocar por el otro hasta que nazca en mí el deseo de cuidarlo. Se trata de una experiencia mutua de humanización. Al salir al encuentro del otro, especialmente del vulnerable, nos reencontramos con nuestra propia fragilidad, y desde allí brota una relación más auténtica. El verdadero encuentro cambia al que es ayudado y transforma también al que ayuda.
Esa mirada hace brotar un auto-reconocimiento de la propia existencia, hace fortalecer la autoestima y la autoconfianza. Reduce la ansiedad y el estrés, genera sensación de felicidad, fortalece un sentido de pertenencia y conexión a algo más grande y a construir vínculos significativos. En definitiva, permite que ambos se abran a nuevas perspectivas: El encuentro con personas diferentes a nosotros puede ampliar nuestra visión del mundo y enriquecer nuestra comprensión de la realidad.
El acompañamiento espiritual, la escucha profunda, la hospitalidad… son formas de vivir esta ética del encuentro. En ellas, el otro no es reducido a su problema o a su carencia, sino reconocido en su dignidad y valor únicos.
El acompañamiento espiritual no debe ser vivido como una obligación “normativa”, sino que debe nacer de la propia necesidad a encontrarse con el otro. Es más honda: brota del corazón que se abre. Como decía el Papa Francisco en Fratelli Tutti, el “amor social no se puede imponer, pero sí se puede cultivar: nace del deseo de construir puentes y no muros, de mirar al otro no como amenaza, sino como hermano”[6].
Para la tradición cristiana, el encuentro es también lugar de revelación divina. Jesús mismo vivió una ética del encuentro: se acercaba a los excluidos, tocaba a los leprosos, comía con pecadores, se dejaba afectar por el dolor ajeno. En cada persona, sobre todo en los más pobres, reconocía una presencia que merecía atención y amor. Acompañar, servir, amar, es reconocer en el otro un misterio que nos trasciende. En el rostro del otro, Dios se hace presente.
Este acompañamiento se fundamenta en la convicción teológica de que el Espíritu Santo es el verdadero guía interior, y que el acompañante solo facilita un espacio sagrado para que la persona escuche la voz de Dios en su vida, o al menos facilite la conexión con lo transcendente. En este contexto, la esperanza no se impone, sino que se cultiva como semilla que brota en el corazón herido.
El acompañante espiritual, entonces, se convierte en un testigo de ese amor incondicional, encarnando la promesa de que el sufrimiento no es la última palabra.
Uno de los aspectos más desafiantes del acompañamiento espiritual es la experiencia del silencio de Dios. Muchas personas vulnerables, especialmente aquellas que han sufrido traumas profundos, sienten que Dios está ausente. Ante este clamor, el acompañante no debe apresurarse a dar respuestas, sino a compartir ese silencio desde la fe.
Como lo enseñó san Juan de la Cruz, la “noche oscura del alma” puede ser también un camino hacia una fe más profunda. Hacia un crecimiento personal más maduro. Su presencia silenciosa es un acto de fe en que Dios actúa incluso cuando no se percibe. En este sentido, es un ministerio de presencia y esperanza, más que de palabras.
No podemos circunscribir el acompañamiento espiritual exclusivamente a un contexto religioso. Si bien, para la Iglesia y por tanto para la Orden Hospitalaria tiene una raíz teológica, su práctica interpela a toda la sociedad, especialmente en contextos donde la dignidad humana es negada. La Iglesia, como comunidad de fe, está llamada a ser un “hospital de campaña”, como lo ha señalado el papa Francisco, un lugar donde se acompaña, se escucha y se sana.
A través del acompañamiento espiritual, todos pueden crecer, fortalecer su sentido y propósito vital y encontrar herramientas de resiliencia.
La esperanza que surge del acompañamiento espiritual no es solo consuelo para soportar la vida, sino impulso para transformarla. Es la fuerza que lleva al compromiso, a la justicia y a la construcción de un mundo más humano.
07 | 04 Conclusión
El acompañamiento espiritual es, en esencia, un acto de amor radical. En medio del dolor y la fragilidad, ofrece una presencia que escucha, acoge y anima. Teológicamente, refleja el rostro compasivo de Dios; filosóficamente, afirma la dignidad del ser humano como ser relacional y trascendente. Acompañar espiritualmente a los vulnerables es sembrar esperanza donde parece no haber futuro, es proclamar con la vida que todo ser humano merece ser amado, escuchado y sostenido.
En tiempos donde la desesperanza parece extenderse, el acompañamiento espiritual es una herramienta poderosa de sanación y resistencia. No cambia mágicamente las circunstancias, pero transforma la manera de habitarlas. Y en esa transformación, renace la esperanza.