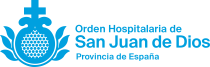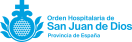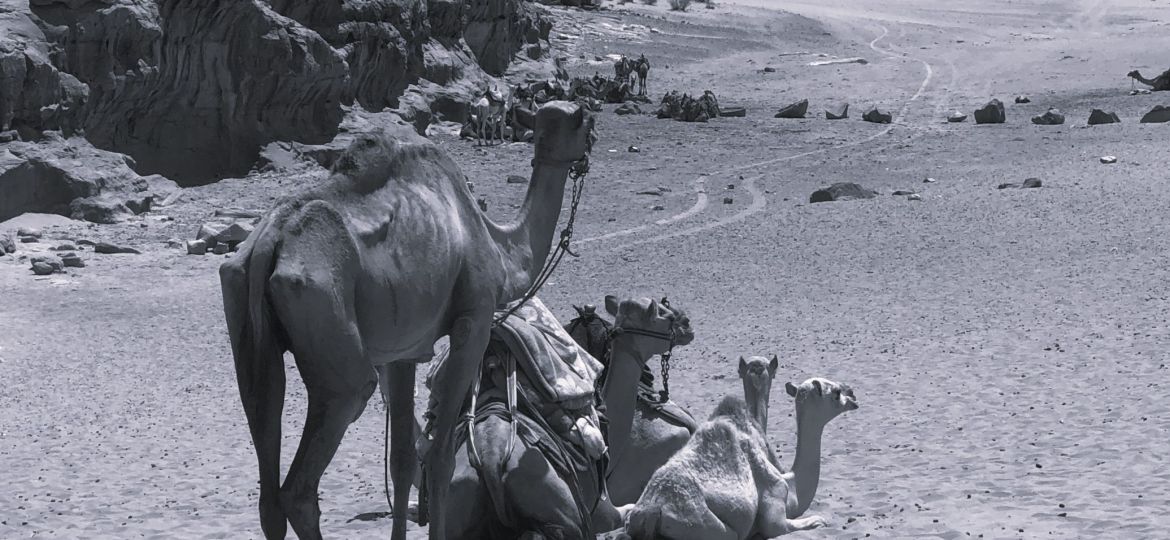
que somos, recibimos y damos
Nurya Martínez-Gayol Fernández, ACI
Profesora adjunta Facultad de Teología. Universidad Pontificia Comillas. Madrid
En este artículo, la autora dirige nuestra atención, en primer lugar, a la dimensión antropológica de la esperanza. Una esperanza contemplada como un elemento constitutivo de nuestra naturaleza, como algo innato, esperanza natural, pero que aguarda nuestra decisión y acción para convertirse en una gran posibilidad en nuestra existencia: la virtud de la esperanza.
Posteriormente, analiza cómo la gracia actúa en nuestra naturaleza y cómo, al abrirnos a ella y acogerla, puede transformar nuestros deseos más profundos y llevarnos más allá de nuestras propias posibilidades: la esperanza teologal.
Para terminar, muestra por qué esta esperanza, a pesar de las apariencias, cuando se abre a los otros, no defrauda; y cómo los lugares de sufrimiento y dolor, ruptura y disminución se convierten en los espacios más propios de la emergencia de esta esperanza.
Palabras clave: Esperanza, Virtud, Emergencia
Artificial intelligence has taken hold today and affects all human dimensions. In this sense, it is important to reflect also on the influence of artificial intelligence on spirituality, in particular on how this influence may or may not affect the way we provide spiritual and religious assistance to those who come to our services.
The article presented is a reflection written by three authors, constructed dialectically (Hegel). It begins, in the form of a thesis, with the assertion that artificial intelligence is an intermediary in the success of the therapeutic approach to spirituality integrated into the multidisciplinary care. Then, in antithesis, it counters that the appearance of veracity and universality of artificial intelligence shows its incapacity to transcend, to emote, to hope, as essential elements in the act of caring. It concludes by summarising that artificial intelligence can be used as an accelerator and mediator in care, but it is far from, and very unlikely to replace, the healing emotional and spiritual bond that humans have perfected over years of evolution. As a dialectical process, the text thus invites reflection on the new theses surrounding the use of AI in health and social care.
Keywords: Artificial intelligence, spirituality, health and social care
Spes non confundit es el título que el Papa Francisco dio a la Bula de convocación de este año Jubilar, con el deseo de avivar la esperanza en un mundo tan desesperanzado como el nuestro y donde parece todo, menos evidente, que nuestra esperanza no quede defraudada.
Así lo afirmaba también Pablo escribiendo a la comunidad de Roma y esgrimiendo sus razones: “la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado” (Rm 5,5). Es el amor de Dios que nos ha sido dado en Cristo Jesús, el que fundamenta esta certeza; ese amor del que también afirma que “nada podrá separarnos” (Rm 8, 39).
No se trata de ingenuidad. Pablo sabe que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento. Pero paradójicamente la pequeña esperanza encuentra en medio de estas situaciones su humus. Allí donde todo parece más oscuro, más lleno de sinsentido, comienza a parpadear tenue, pero persistentemente, la luz de la esperanza.

Por esta razón, en el marco de este monográfico sobre la esperanza en una revista cuyos destinatarios se mueven en el mundo de la salud, creo que tiene sentido preguntarnos por esa esperanza que resiste “contra toda esperanza”, aún en medio del dolor, de la incertidumbre, de la pérdida de sentido y del desespero.
03 | 01 La esperanza nos constituye
Somos seres expectantes, esperantes. Antropológicamente el ser humano es apertura, y por ello hay una tendencia a la alteridad que nos caracteriza. Bloch (1975,16) definió insuperablemente al hombre al afirmar que es un ser que aspira, que se proyecta hacia el futuro, y es capaz también de anticiparlo. La esperanza en este sentido es un existencial antropológico que particulariza nuestra humanidad.
La vulnerabilidad es otra de las notas características del ser humano. Esta, más allá de hacerlo susceptible de herir y de ser herido, nos habla también de su flexibilidad, de su condición inacabada. El ser humano está siempre en camino, en construcción. No es, sino va siendo. Pero tanto para realizarse en su apertura constitutiva, como en la condición relacional que se sigue de esta, precisa de la libertad. No sólo la libertad electiva, sino la libertad entitativa, entendida como la capacidad de autodeterminarse hacia un fin, aquel que daría sentido y significado a su existencia (K. Rahner).
Porque puede dirigirse hacia esa meta, porque está capacitado para ir construyendo su mismidad en la dirección de este fin, y porque puede proyectarse y anticiparlo, el ser humano es un ser expectante. Ahora bien, esa meta, o ese futuro al que aspira y hacia el que se proyecta, puede estar simplemente dentro de la historia o puede transcenderla. Hacerlo, es una cuestión que compete a su libertad. Pero hay situaciones límite en su vida (véase la enfermedad, o la muerte) que lo ponen en la disyuntiva de asumir su finitud, y conformarse con lo que dan de sí sus capacidades naturales y el tiempo histórico que dura su existencia (finitud, pero autonomía), o puede decidir, con su libertad, apostar por lo que le puede ser dado, regalado: un futuro más allá de la muerte y, entonces, abrirse a recibir este don por el que parece clamar todo su ser. De ahí que la esperanza se revele como algo constitutivo (espera), pero al mismo tiempo como algo que exige un compromiso personal y, como tal, implica nuestro querer y libertad (virtud humana). La esperanza es algo natural, una dimensión que todos compartimos, pero también un reto en el que hemos de elegir participar, y por último un don, que es preciso acoger (esperanza teologal).
Admitir que al hablar de esperanza estamos ante una estructura antropológica quiere decir que no se trata de una emoción pasajera o una actitud opcional, sino de algo sin lo que nuestra humanidad no estaría plena, y que forma parte de nuestro modo de ser-en-el-mundo en tanto humanos, como lo son la temporalidad o la corporalidad, con las que está íntimamente relacionada.
Y si el ser humano es un ser proyectivo, esto es, orientado hacia el futuro, hacia lo que aún no es, pero puede llegar a ser, entonces habrá que admitir que esta orientación no es accidental, sino esencial, y que la esperanza es también una estructura ontológica, una forma de ser en el mundo y de relacionarse con él y que es dinámica, pues impulsa a actuar y a transformar la realidad.
1. La esperanza natural
El ingrediente más básico y esencial de la esperanza humana es la espera, comprendida como una capacidad innata para anticipar y desear un futuro mejor (hábito entitativo). En ella se actualiza y manifiesta nuestra condición temporal. Se trata de una necesidad vital, cuya forma primaria es el proyecto. La espera humana es en esencia la explícita o implícita elaboración de un proyecto y la repuesta a la pregunta que lleva en sí ese proyecto (Laín Entralgo, 2025: 220).
Así pues, la espera nos habla del modo en el que el hombre se dirige hacia el futuro. Pero en tanto el ser humano es un fragmento del cosmos, su espera está referida al futuro de este. Somos parte del todo del universo y el futuro de ese todo necesariamente nos afecta. Sin alguna previsión de ese futuro no hay vida humana posible, pero un futuro totalmente previsto, sería un contrasentido, por lo tanto, la vida humana discurre en una necesaria tensión entre la seguridad de la perduración del universo y el temor y sus creencias acerca de un fin del mundo más o menos próximo.
2. Dimensión corporal de la espera humana
La espera humana se sitúa en este marco. El hombre es el único animal que no se resigna con lo dado o con lo que puede tocar, medir y pesar. Cuando la realidad impone sus condiciones limitadoras, se alza en el ser humano la protesta, la negación de lo negativo y el sueño de un lugar donde serían posibles sus más añorados proyectos. La espera se torna indignada. Se trata de la espera real y física de un individuo psicosomático, por esta razón la esperanza humana tiene una biología e implica a nuestro cuerpo, y no precisamente como prisión, sino como cauce y condición de posibilidad de nuestra esperanza. A diferencia de la espera animal, la humana es capaz desde sí misma, de renunciar a las satisfacciones instintivas que el medio le brinda y su cuerpo apetece (suprainstintiva); de esperar eventualidades absolutamente ajenas a lo que sería propio en la situación en la que se encuentra (suprasituacional) y de optar en medio de una situación determinada entre un indefinido número de posibilidades diversas (indefinida). Esto último se debe a su capacidad de hacerse cargo de la situación, para lo cual precisa de la inteligencia, con la que ordena las infinitas posibilidades que le ofrecen. Pero, al hacerlo, rompe la cerrada relación que mantiene el animal con su medio, y ha de vivir esa situación desde fuera de ella, convirtiéndose en un animal descentrado por su inteligencia y biológicamente inseguro, pues, si la espera del animal se ajusta siempre al medio, la del ser humano ha de elegir una sola posibilidad, bien proceda de las que le brinda la situación, o bien inventada, y proyectarla hacia el futuro. De ahí que la forma propia de la espera humana sea el proyecto (Ibid., 94).
Si nos preguntamos qué rol juega el cuerpo en la espera, nos vamos a encontrar con un complejo sistema neuroendocrino que hace biológicamente posible y ordenada la actividad de proyectar, y regula las actividades biológicas que sostienen el ejercicio de la espera humana: apetito vital de futuro, tono vital, tensión entre expectación y memoria, inhibición de la ansiedad y la angustia, etc. (Ibid. 95-99).
El hecho de que la espera humana tenga una fisiología se observa cotidianamente en la relación entre el estado del cuerpo y la capacidad de esperar. Los momentos de bienestar somático y en los que el medio es favorable mueven a vivir más esperanzadamente que otros, en los que la esperanza parece palidecer. Incluso podríamos hablar de una cierta patología de la esperanza. El momento del ciclo vital en el que se esté viviendo también provoca más o menos facilidad en el ejercicio de la espera (juventud, ancianidad), y la personal disposición para esperar parece estar en clara relación con el estado de salud. Incluso parece darse una relación psicológica entre la peculiar temporalidad del flujo de ideas y el modo de esperar el cumplimiento de los deseos propios. El propio Nietzsche, en el prólogo de la 2ª ed. de La gaya ciencia (1886) afirmaba “¿Qué otra cosa es la salud, sino la posibilidad orgánica de esperar en la tierra con cierta seguridad?”.
De ahí la gran importancia de la esperanza cuando el ser humano transita situaciones en las que su cuerpo sufre, experimenta dolor, necesidad, impotencia, fragilidad… Estamos dotados de la capacidad de esperar, y esta capacidad se siente afectada por nuestra corporeidad y por nuestras circunstancias, pero nuestra razón y nuestra capacidad de decisión, en tanto seres libres y conscientes, nos permiten sobreponernos a cada situación y elegir cómo queremos vivirla.
03 | 02 La esperanza como virtud: un reto en el que hemos de elegir participar
La esperanza natural es, como hemos visto, una fuerza motriz que impulsa a las personas a actuar y a enfrentar los desafíos de la vida con optimismo y determinación. Una disposición innata que se muestra como un modo de estar en el mundo proyectados hacia el futuro. Por esta razón, cuando se cultiva y se refina la esperanza natural se convierte en un hábito de la segunda naturaleza (una virtud, una disposición adquirida que perfecciona nuestra espera en una dirección, la hace más fácil, más perfecta, más espontánea pero también más estable). El paso de la esperanza natural a la esperanza como hábito operativo bueno se da a través de un proceso de maduración personal que atraviesa por la reflexión sobre las propias experiencias y expectativas, desarrollando una mayor comprensión de ellas, así como de nuestros deseos y aspiraciones. Esta esperanza se cultiva a través de la práctica constante y la perseverancia en la búsqueda de objetivos y metas, incluso frente a situaciones difíciles. Por lo tanto, ya no estamos solo ante una estructura, sino ante una disposición adquirida y estable del carácter que orienta nuestras acciones hacia el bien futuro y que nos emplaza en un nivel ético-existencial pues implica la responsabilidad, el compromiso y la fidelidad con nuestras metas de futuro.
Si la espera puede ser pasiva o activa, la esperanza auténtica es siempre una forma de espera comprometida, amorosa y confiada, que transforma el presente, convirtiéndolo en el lugar de la decisión y la acción, motivado por lo que se espera; que reinterpreta el pasado y lo resignifica, al orientar el deseo y el proyecto de vida hacia un horizonte abierto. La esperanza no es evasión del presente, sino un modo de habitarlo con sentido, porque el futuro aguardado lo ilumina y lo orienta. Lo esperado guía de este modo nuestras decisiones, emociones y relaciones, y la esperanza se convierte en una fuerza configuradora del “yo”. Y puesto que en sí mismo todo ser humano posee esa estructura inicial de la espera, el curso de una vida verdaderamente humana debería ir convirtiendo en esperanza la espera.
La filosofía destaca el elemento de futuro, junto a la capacidad de novedad y de resistencia a la adversidad de esta esperanza humana, haciendo un guiño a la cuestión del sentido de la vida. De una forma muy general, el pensamiento actual habla de esperanza para referirse a la capacidad humana para imaginar y trabajar hacia un futuro mejor, a pesar de los desafíos y las adversidades. La esperanza aparece entonces como una fuerza tangible que impulsa el progreso y la resiliencia; como la chispa que enciende la creatividad y la determinación, y que nos inspira a superar los obstáculos con valentía y optimismo. La esperanza tiene que ver con la convicción de que, a pesar de las dificultades, el futuro siempre puede ser más brillante.
Pero nuestras tradiciones filosóficas, habitualmente han saltado presurosas sobre el reconocimiento de la condición de fragilidad y de dependencia que todos los seres humanos vivimos en nuestra temprana infancia y a la que estamos abocados también en la vejez y, en algunos casos, por distintas circunstancias, a lo largo de toda la vida. Cuando se piensa en la virtud, el acento se pone en aquellas que favorecen la independencia y la autonomía. La consideración de la vulnerabilidad o el sufrimiento, si se hace presente, es para tratar de atenuarlo o hacerlo desaparecer, pero sin darle carta de ciudadanía en nosotros, y mucho menos un espacio real en la búsqueda de la virtud. Este desprecio del dolor propio y, especialmente, de la dependencia que nos permite mirarnos como una existencia necesitada e incompleta coincide con la negación de nuestra animalidad constitutiva y, en el fondo, con el olvido de nuestra condición creatural. Con ello abandonamos el mayor recurso que poseemos para dar forma a una comunidad humana en la que las discapacidades, las deformidades, el abandono y, en fin, toda la gama de fragilidades y contingencias que nos constituyen pueden ser asumidas como responsabilidad común de grupos humanos cohesionados alrededor de ciertas concepciones compartidas del bien (McIntyre, 2001).
La muerte y el sufrimiento han sido marginados de la vida, como “lo otro” que no cabe en nuestra concepción de nosotros mismos. El efecto en nuestra vivencia de la esperanza es inmediato. Sólo lo que nosotros podemos, realizamos con autonomía y decidimos con libertad, puede posibilitar el ejercicio de una esperanza que, tiene que ver fundamentalmente, con un ser-más-nosotros-mismos, pero sin dependencias, y encaminarnos hacia una vida feliz, para lo cual es preciso superar y expulsar toda fragilidad, dependencia, sufrimiento o dolor.
03 | 03 La esperanza que recibimos: la esperanza teologal
Sin embargo, el hombre de hoy se ve retado a vivir esta esperanza en un contexto que, más bien, se caracteriza por la desesperanza. Un mundo, marcado por guerras, injusticias, degradación de las instituciones, depredación de las fuentes naturales, populismos agresivos y pérdida de las raíces espirituales de muchos pueblos…, apaga los colores de la esperanza. Aún más, se nos hace difícil, incluso determinar en qué esperamos o qué querríamos esperar. Tan desesperanzados, que apenas sabemos de la esperanza.
Hay, sobre todo, una pregunta que sigue sobrevolando al discurso de la esperanza hoy, porque la desesperanza nos alcanza cuando hacemos todo lo posible, intentamos todos los caminos, nos desgastamos con todos los esfuerzos e, incluso así, nada cambia, seguimos sufriendo, y también seguimos viendo con impotencia sufrir a nuestro alrededor. ¿Se puede tener esperanza cuando todo va mal, cuando las dificultades se multiplican, cuando los horizontes se oscurecen hasta casi desaparecer? ¿Se puede seguir esperando cuando la muerte es el único horizonte, el único futuro, la única posibilidad?
Para responder será preciso aproximarse con valentía a la esquiva naturaleza de la esperanza, hacer memoria de la tensión que lleva en sí misma toda espera, y abrazar, junto con la incertidumbre, la disponibilidad a recibir, para poder transitar esperanzadamente los espacios de la desesperanza. Así lo ha hecho Václav Havel al afirmar que la esperanza es:
«una orientación del corazón: trasciende el mundo que se experimenta inmediatamente y se encuentra anclada en algún lugar más allá del horizonte […] No es la convicción de que algo terminará bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, sin importar cómo acabe».
La esperanza no es una posesión, es una orientación, una disposición desde lo más íntimo, más propio, más verdadero de uno mismo: el corazón. Como una flecha busca su anclaje “más allá del horizonte”, más allá de lo inmediato, trascendiendo lo que experimentamos aquí y ahora, y ahí, en ese horizonte último, confía el sentido de su existencia por encima de las vicisitudes de la propia historia, de las circunstancias, de las desesperanzas. No solo esperando que “esto acabará bien”, sino con la certeza de que acabe como acabe, sea como sea este tránsito, es posible saber que tiene sentido, que merece la pena seguir intentando. Esta es la esperanza que no defrauda, pero esta esperanza se recibe, reclama su dimensión trascendente, teologal, porque el sentido de nuestra existencia lo recibimos de Aquel que la alumbró con un propósito, con una finalidad. No se trata de un añadido, de algo externo que se sobrepone sobre nuestra naturaleza. La esperanza teologal toma realidad al entretejerse con esa esperanza antropológica que hemos reconocido como dimensión constitutiva del ser humano y su gran posibilidad.
1.Una esperanza encarnada, crucificada y resucitada
La esperanza teologal refiere nuestra existencia a Alguien, con mayúsculas, sabiendo que de Él podemos aguardarlo todo, y en Él abandonarnos con absoluta confianza. Por esta razón, el creyente sabe que la esperanza es un don, que se nos oferta y se nos regala cada día, que aguarda que lo acojamos y le permitamos ser uno de los dinamismos fundamentales de nuestra existencia no solo humana, sino cristiana, pero que no hay que confundir simplemente con el optimismo, la creatividad o incluso la resiliencia, aunque arrastre un poco de todo ello consigo.
La esperanza, como la vida misma, se despliega dialécticamente en procesos de vida, muerte y resurrección. Nuestra esperanza encarnada, llamada a ser configurada con “Cristo, nuestra esperanza”, la vivimos tantas veces como esperanza crucificada y, al mismo tiempo, destinada ser transfigurada y plenificada por la resurrección.
En este tiempo se hace más fuerte, más necesaria, más radical la invitación a abrazar la paradoja de la esperanza cristiana, a “esperar” más allá de la expectación de ser liberados finalmente de esta u otra situación: esperar para la vida, pero esperar también para la muerte; esperar “para aquí y ahora”, pero también esperar “con largo alcance”; esperar para nosotros, pero -y sobre todo- esperar para otros.
También apuntaba en esta dirección Pablo al dirigirse a los cristianos de Corinto, que dudaban de la posibilidad de la resurrección de los muertos: Si los muertos no resucitan –dirá el apóstol– comamos y bebamos, que mañana moriremos (1Cor 15,32). Si no hay futuro para los muertos, queda totalmente descalificada la esperanza cristiana y somos dignos de lástima. Porque entonces, no hay respuesta para la injusticia, no hay una palabra definitiva para el injustamente ajusticiado, para las vidas arrebatadas por la violencia, la enfermedad o la arbitrariedad. Sin la victoria de la resurrección todos los intentos por la justicia quedan expuestos al cinismo de los poderosos, de los más fuertes.
No basta que la esperanza nos impulse hacia el futuro con el deseo de “ser siempre”, porque ese deseo no lo podemos colmar por nosotros mismos. Tal vez la pregunta que nos surja ahora sea acerca de nuestra fe en esa esperanza que mira a la vida eterna. Esperamos la Resurrección, esperamos la vida eterna, pero no sabemos cómo es concretamente esa vida. Además, muchas veces la pensamos como algo estático, algo que está ya hecho y preparado aguardándonos. Cuando lo imaginamos así, el futuro que esperamos queda desenganchado de la historia, de nuestro hoy, y se aleja de nosotros. Lo que la tradición ha llamado “los novísimos” son en realidad: “últimas formas de ser de algo que ya tuvo antes su comienzo y ahora es historia”. Es decir, lo que esperamos tendrá en el “más allá” su forma última, pero ya tiene en nuestro hoy una “forma” imperfecta, pasajera, pero real. Si separamos las realidades últimas de nuestro “ahora” dejan de ser lo que son: “la configuración última que tomará lo que ya hoy estamos viviendo como relación entre Dios, el cosmos y nosotros” (Armendáriz, 2003). El más allá, la vida eterna, no es otra vida que nada tiene que ver con lo que aquí vivimos. Es verdad que pondrá fin al sufrimiento, a la debilidad, al mal. Es verdad que será consumación de nuestras existencias y plenitud de nuestras relaciones. Pero lo que se consuma, es lo que somos, lo que hemos ido construyendo a lo largo de nuestra vida, lo que con las decisiones de nuestra libertad hemos ido haciendo de nosotros mismos. Consumará una realidad que tiene una historia, y que hoy tiene un presente. Es el “ya, pero todavía no” de la esperanza cristiana.
Así recuperamos esa dimensión corporal de la esperanza que nos invita a sabernos cuerpo, a no considerarlo como un revestimiento llamado a ser abandonado con la muerte, sino como esa realidad que posibilita expresar la interioridad que somos, y relacionarnos con los otros, con el mundo y con Dios; que vivimos con tantos límites pero que está llamada a ser plenificada. El olvido de que nuestra fe en la resurrección, lo es de ese “compósito” que somos (materia y espíritu, interioridad y exterioridad) supone renunciar a una dimensión esencial de nuestra esperanza.
Félix de Azúa publicaba en el País (21 junio 2000) unas palabras que se referían a esta dejación de los cristianos fe que, incluso quienes se confiesan agnósticos, nos reclaman.
“Católicos, no os dejéis arrebatar la Gloria de la carne, no os hagáis hegelianos. Que, sobre todo, el cuerpo sea eterno es la mayor esperanza que se puede concebir y sólo cabe en una religión cuyo Dios se deja matar para que también la muerte se salvara. Quienes no tenemos la fortuna de creer, os envidiamos ese milagro, a saber, que para Dios (ya que no para los hombres) nuestra carne tenga la misma dignidad que nuestro espíritu, si no más, porque también sufre más el dolor. Rezamos para que estéis en la verdad y nosotros en la más negra de las ignorancias. Porque todos querríamos, tras la muerte, volver a ver los ojos de las buenas personas. E incluso los ojos de las malas personas. En fin, ver ojos y no únicamente luz”.
Hay en este texto una afirmación de gran hondura. La referencia a la dignidad de la carne, de nuestro cuerpo, de esa materialidad que compartimos con el resto del mundo creado y que nos constituye. Somos cuerpo. Nuestra dignidad no descansa solo en nuestra razón, en nuestra consciencia o en nuestra libertad. Somos espíritu encarnado. Sin nuestro cuerpo, no podríamos pensar, ni sentir, ni hacernos conscientes, ni compadecer, ni entablar amistades, ni crear símbolos, ni comunicarnos… Sin cuerpo, no seríamos. El cuerpo nos recuerda cada día nuestra condición frágil y vulnerable, pero también nuestras posibilidades relacionales, que crecen en la medida que nos sabemos interconectados, que nos aceptamos dependientes, y que comprendemos al otro como parte de nosotros mismos. Por esta razón afirmamos, como contenido de nuestra esperanza, “la resurrección de la carne”, que pone de relieve también, la importancia de la vinculación de nuestra esperanza con el cosmos y con el cuerpo. Resucita todo aquello que somos, en el marco de la Nueva Creación, que abraza nuestro mundo, el cosmos y todo lo creado llevándolo a plenitud. Nuestra esperanza no es una abstracción, un algo lejano y escatológico que nada tiene que ver con un presente colmado de finitud y limitaciones. La esperanza es escatológica, porque su cumplimiento definitivo está anclado en el futuro, pero ese futuro ya habita nuestro presente y nuestro mundo, ya se ha adentrado en nuestra realidad en la Resurrección de Cristo. Ella fundamenta y sostiene nuestra esperanza hodierna. Y, al mismo tiempo, las esperanzas últimas alimentan nuestras opciones del presente y se tornan fuentes que inspiran creativamente nuestros compromisos de cada día. Las esperanzas últimas ejercen una fuerza de atracción sobre nuestro hoy, que tiende hacia ellas, pero también intenta anticiparlas. Por esta razón, la esperanza escatológica no nos distrae de nuestra responsabilidad en el mundo, sino la potencia y la sostiene.
2. El lugar de la esperanza
Pero las esperanzas necesitan de condiciones. Las experiencias de vida a las que se está expuesto, hacen posibles distintos marcos escatológicos. No se puede esperar todo desde cualquier vida. Lo cierto es que los desposeídos son los que más pueden esperar porque viven volcados a la espera. Quien está satisfecho, quien nada tiene que anhelar por hartura, está incapacitado para esperar más allá de sí mismo.
Lo esencial es que nuestras existencias ya están ancladas en un futuro –que sin embargo no poseemos, que tantas veces sentimos lejano y del que incluso podemos llegar a dudar–, pero que está ya dado. Con una imagen impactante, lo afirmaba la joven Etty Hillesum en una de las cartas escritas desde los barracones de un campo de concentración nazi para judíos holandeses en espera de ser deportados y exterminados:
“Cuando la araña teje su red, ¿no traza primero los hilos principales por los que luego asciende ella misma? La arteria principal de mi vida ya va por delante de mí y ha ingresado en otro mundo. Es como si todo lo que está sucediendo y por suceder ya se hubiera fundido en mi ser; lo asimilé, lo sobreviví y ya construyo la sociedad nueva que habrá de venir después de esta”.
“La arteria principal de mi vida ya va por delante de mí y ha ingresado en otro mundo”. Eso es lo que implica haber puesto la esperanza plenamente en Dios, haber abandonado en sus manos la propia vida, porque entonces, todo está ya a buen recaudo. Y esa ancla que nos arraiga es “la esperanza” que ya ganó para nosotros: Jesús, nuestra esperanza. Esperanza crucificada porque la adquirió para nosotros “abrazando y asumiendo” nuestros dolores, nuestras carencias y dependencias, nuestras muertes…, para acompañarnos desde dentro de nuestros sufrimientos y penalidades, y para transformarlas y redimirlas con su amor otorgándoles un sentido, pues carecer de él es la vivencia más dura del que sufre. La esperanza teologal es el “hilo de lo alto” que sostiene desde el centro todas las esperanzas humanas. Sólo ésta puede “anclar” las esperanzas humanas a la esperanza “que no falla”.
El propio dinamismo de la esperanza natural reclamaba la confianza. Y una esperanza absoluta, reclama una confianza absoluta, lo que apunta necesariamente a Dios. ¿Quién podría ser ese «¿Alguien» de quien nos fiamos totalmente, de quien podemos «pender» como única referencia, sin temor de ser absorbidos o disueltos, sino con la seguridad de ser afirmados en el amor? La verdadera, la gran esperanza del que resiste a pesar de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha amado y que nos sigue amando “hasta el extremo”. Quien ha sido tocado por Su amor empieza a intuir lo que sería propiamente la esperanza (cf. SS, 27).
3. La esperanza que damos: “esperar por otros”
Para dejar que esta gran esperanza se abra paso, será preciso pasar de interrogarnos acerca de “lo que yo puedo esperar” al “nosotros”, pues la esperanza no existe sino cuando se espera “con otros”; trasladar la inquietud por conocer lo que debo o puedo esperar a la de interrogarme por lo que se espera de mí; y deslizarse desde una esperanza que busca soluciones y seguridades como respuesta al sufrimiento, la duda, la incertidumbre, para asumir el riesgo de preguntarnos si es posible “esperar para otros y esperar por otros”.
Al invitar a cambiar nuestros interrogantes, reclamamos la apoyatura de la fe, pues –como nos recordaba la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei–, “el «yo» del creyente se ensancha para ser habitado por Otro” (LF 21), por otros. Emerge así “el deber de no desesperar” como una exigencia improrrogable que nos alcanza desde las víctimas, desde los desesperados de la historia, permitiendo que la “esperanza” se abra paso entre el oscuro bosque del nihilismo, la incertidumbre, el individualismo, la injusticia y el desespero.
Una vez que “los otros” adquieren el lugar que les corresponde en nuestra vida, estaremos en condiciones de descubrir cómo la esperanza se despierta, se aviva, se fortalece al encontrarnos ocupados y preocupados, no tanto de nuestras expectativas, sino en esperar para otros, esperar por otros, y esperar juntos, con otros.
Lo que quisiera transmitir es que atrevernos a arriesgar nuestras esperanzas, a renunciar a ellas para sostener y alentar las vidas heridas de aquellos hombres y mujeres a los que les ha sido sustraído el futuro, iluminará sin duda nuestra espera con la luz de la esperanza. Y es que “tiene que haber mucha esperanza en aquellos y aquellas que hacen del sufrimiento del otro su razón de ser y estar; en aquellos que cada mañana se disponen a abrir los labios y cantar una alabanza más allá de los acontecimientos; en tantos hombres y mujeres que, sin ruido, van haciendo posible lo imposible, sólo porque creen, sólo porque aman. Hay mucha esperanza en los que todos los días empiezan de nuevo, lo intentan una vez más, se alegran con la alegría del otro desplazando el propio sentimiento” (Gonzalo Díaz, 2010). “Esperar por otros…” nos habla de un deseo, pero también de una realidad. Nos refiere a una meta, pero no menos a muchas realizaciones que lleva a cabo la “pequeña esperanza” siempre activa, siempre frágil, siempre potente en medio de la debilidad, siempre capaz de atravesar los muros de la desesperanza, siempre viva, siempre en compañía de la fe y de del amor. Ella nos muestra que la esperanza no defrauda, aunque para comprenderlo tengamos que dejar a un lado nuestras expectativas victoriosas y nuestras esperanzas “canijas”.
Somos llamados a esperar con los otros, en ese espacio común, donde cada uno es responsable de los demás y, de alguna manera, rehén de su destino. De ahí que podamos decir que la esperanza sólo es posible radicalmente en comunidad, en grupo. La esperanza que no defrauda siempre es co-esperanza. No podríamos “estar alegres en la esperanza” (Rm 12,12) si ésta no incluyera a los otros, si lo que espero para mí no lo esperara también para aquellos a quienes amo y para toda la humanidad.
Esto supondrá que en algunos momentos el rol de uno será fundamentalmente “soportar”, sostener, mantener a otros en la esperanza; y en otros momentos: “ser llevado”, ser sostenido en la esperanza. En ocasiones nos corresponderá alumbrar el camino con la luz de nuestra esperanza, y en otras confiar nuestra oscuridad y nuestra ceguera a la guía de nuestros hermanos.
Pero no basta “esperar con otros” es preciso “dar un paso más” y ser capaz de “esperar para otros”, incluso “esperar por otros”. Porque, en verdad, no es posible amar sin esperar para el otro, y no es posible esperar para el otro, si no es amando. La esperanza cristiana es siempre “esperanza para los demás”. Y si nuestra esperanza es para otros, entonces, no hay lugar para una pasiva resignación, ni para un plácido ocuparse de sí mismo. Y si la esperanza cristiana sólo es tal cuando se actúa en la dirección de lo esperado, esto implica el compromiso decidido para que también “el otro pueda esperar”.
Pero incluso aquí hay que dar un paso más y hablar “de esperar por otros”, es decir, de ser capaces de despojarnos de nuestras esperanzas para que éstas sostengan a otros, den sentido a otros, alegren a otros y cumpla los anhelos y expectativas de otros. Y es que el don de “la esperanza nos ha sido dado para servir a los desesperados”. Paradójicamente, la certeza de que la esperanza no defrauda, se instala más profunda, cuanto más capaces somos de abrazar el riesgo de permitir que la esperanza del otro, su futuro, pase por delante del propio. Capaces de gastar las fuerzas y las energías en que los desesperanzados consigan su esperanza y esto, a costa de renunciar a las satisfacciones de las nuestras. Poner todo nuestro empeño en que sean los sueños de los desesperanzados los que ocupen nuestro tiempo, nuestro corazón, permitir que nuestra esperanza esté llena de okupas: las esperanzas de los desesperanzados. Hospedar sus esperanzas en mi esperanza hasta el punto de que sean ellas las dueñas de mis desvelos. Así la esperanza de los crucificados, encuentra un sentido, a pesar de su cruz. Así nuestro mundo camina silenciosamente, con formas tantas veces imperceptibles, hacia la transfiguración a la que nos conduce la resurrección.
4. El lugar de la esperanza
El carácter paradójico de la esperanza se pone de relieve en su capacidad de nacer “en el lugar de la pérdida” (John Berger). Por esta razón son lugares privilegiados de emergencia de la esperanza: desde los excluidos socialmente, los marginados religiosamente, los oprimidos culturalmente, los desplazados de sus tierras, los perseguidos, los refugiados, los que padecen el terror y la guerra, a los dependientes socialmente, los minusválidos físicamente, los atormentados psicológicamente, y los humildes espiritualmente (García Roca, 2003). Lo afirmaba el Papa Francisco en la Cuaresma del 2024: “el destello de la nueva esperanza” nace de “un estremecimiento” de la humanidad extraviada.
A pesar de las apariencias, de la exaltación del poder y del éxito en nuestra cultura, es preciso reconocer que “los creadores de esperanza hoy” son, paradójicamente, las víctimas y los perdedores; y que la esperanza producida en sus escenarios genera praxis liberadoras para todos.
La esperanza que interesa a las víctimas se ha edificado sobre las venas abiertas de las catástrofes. No ha pasado de puntillas por encima de la destrucción para llegar pronto a la confianza, sino que ha bebido del propio desgarro y, por eso, pretende destinarse a todos como un antídoto frente a los climas actuales de impotencia (García Roca, 2002). Es la esperanza que se desvela por contraste, “la esperanza contra toda esperanza” (Rm 4,18). Es la esperanza encarnada y crucificada que acampa donde no se le busca, donde menos se le espera (García Roca, 2003): en las periferias y en los rumores de las víctimas, en los suspiros de aquellas vidas atormentadas y sufrientes que se van apagando.
Todos hemos sido testigos en algún momento de nuestra vida. Enfermos, personas rotas, desahuciadas, transitando el último tramo del camino de su vida en esta tierra, capaces de irradiar una luz que es difícil de olvidar, capaces también de infundir una esperanza que no parece de este mundo, y que sin duda envidiamos: la esperanza teologal.
Es en estos espacios donde se vislumbra la realidad como esperanza; lo que se oculta a los satisfechos se desvela a los humildes; en ellos se experimenta la existencia de una esperanza que no defrauda.